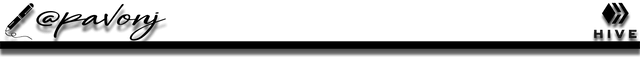El chófer no lleva chivos
Por cuarta vez en quince minutos se detuvo; dos mujeres entraron, subieron con esfuerzo por las altas escaleras de la puerta delantera, una de ellas, la más joven, refunfuñó porque no había dónde sentarse, todos los asientos estaban ocupados. La otra mujer, que era madre de la joven, la miró, hizo un ademán de restarle importancia, y se sujetó con fuerza de las agarraderas de la unidad. El viejo bus de color blanco combinado con óxido, con dos franjas verdes horizontales a cada costado, nueve filas de asientos para dos personas cada uno y una última fila para cinco, junto con un montón de diversas calcomanías, unas más peculiares que otras, por todo el interior, continuó su recorrido. Este transita a diario la ruta más larga del transporte público en toda Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de Venezuela.
En el vidrio delantero, escrito con pintura blanca, se veían dos inscripciones. La primera rezaba: “15000”, lo que quiere decir que el costo para transportarse ese día era de quince mil bolívares, o sea unos veinte centavos de dólar; y la otra, escrita sobre el 15000, con una tipografía casi el doble de grande, decía “Ruta 6”, que es la nomenclatura de esa ruta del transporte público, sin embargo los marabinos le llaman “el ruta seis” a cada vehículo que siga ese recorrido. En otrora era normal ver uno de estos buses cada cinco minutos, cuando alrededor de cien unidades de la ruta seis colmaban las calles, pero hoy día pasa, en promedio, uno cada hora. Esto se debe principalmente a que la crisis venezolana también golpeó fuertemente el comercio de repuestos y partes de autobuses.
A las seis de la mañana el ruta seis ya había completado la mitad de su primer viaje. Generalmente, por la hora, no deberían de haber subido muchos pasajeros, no obstante ese día en la unidad estaban todos los asientos ocupados y las dos mujeres que acababan de subir luchaban por mantenerse en pie, puesto que el chófer, un hombre mayor, delgado, de tez morena, calvo a excepción de unos escasos mechones blancos que bordeaban por encima de sus patillas y nuca, y con ojeras tan pronunciadas que le rozaban las mejillas, manejaba como si quisiera poner a prueba qué tan rápido puede ir un autobús con cuarenta y tantos pasajeros adentro, hasta que de repente frenó bruscamente porque, desde la calle, una chica extendió y bamboleó su dedo índice lo cual es la seña para subir al bus. La muchacha que había subido antes, la que se quejó porque no había asientos, espetó al chófer, notablemente molesta: «ve que lleváis personas, no chivos».
El chófer no dedicó ninguna respuesta a la pasajera, ni siquiera apartó los ojos del camino por un segundo, solo siguió manejando apenas la otra chica subió y pagó su pasaje al colector, un hombre cerca de los treinta, de tez morena y con obvios rasgos de ascendencia indígena, que sostenía un grueso fajo de billetes en su mano izquierda y un montón de ligas en su muñeca derecha, y que es quien trabaja en conjunto al chófer. La labor del colector radica, generalmente, solo en cobrar los pasajes de los transeúntes que van subiendo.
Adentro todo transcurría con relativa normalidad. En los asientos de la penúltima fila, a la izquierda, un hombre comentaba a otro más joven: «en el Táchira todo es más ordenado, acá los buses paran en cualquier lado, allá tienen paradas y el pasaje es más barato», al muchacho no parecía importarle ese tema de conversación. En los puestos de la derecha una mujer regañaba a su hijo, de no más de seis años, porque se arrodillaba para sacar la cabeza por las ventanillas y le impedía terminar de maquillarse. Un par de filas adelante una pareja discutía por algo que tenía que ver con una cuenta de banco bloqueada, y justo detrás del chófer un estudiante dormía usando su morral como almohada recargada a la ventana. La temperatura se percibía anormalmente fría, a pesar de la hora, considerando que Maracaibo es una ciudad extremadamente caliente, y esto aunado a la oscuridad, puesto que el sol no salía todavía, propició que varias personas cabecearan y entrecerraran los ojos mientras veían por las ventanillas, escuchaban música a través de sus audífonos, o simplemente se perdían en sus recuerdos.
Luego de media hora de viaje aproximadamente, las dos mujeres, la joven y su madre que nunca pudieron sentarse, le indicaron al chófer que bajarían en la esquina siguiente. «Ya las dejaré» respondió él. Pasaron una cuadra y el bus no paró, la madre le replicó, pero él hizo caso omiso y a la segunda cuadra no paró la unidad tampoco. No fue sino hasta la siguiente cuadra que la detuvo. Antes de bajar, ambas pasajeras, furiosas por haberse pasado por tres cuadras de donde querían llegar, le dedicaron varios improperios al chófer, y un par de miembros de su familia que nada tenían que ver con aquello, la hija con mucho más ahínco que la madre. Él rió, llamó a la mujer mayor: «señora» y señaló la calcomanía pegada sobre a la derecha del retrovisor que decía en letras fosforescentes rodeadas por corazones verdes: “Si su hija sufre y llora es por un chófer”.

Foto de @fotorincon12. Click aquí para ver sin edición
XXX
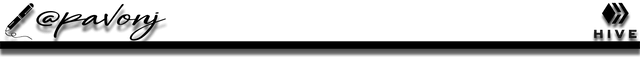
¡Gracias por leerme! Espero que te haya gustado, y gracias de antemano por tu apoyo.
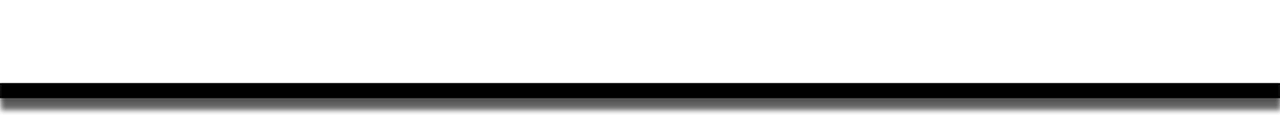
Si te gustó, te invito a leer otros de mis posts:
- Desde las cenizas
- Cierra los ojos
- El perro en el Puente Martín
- El tesoro de Aureliano
- Una charla en el bar
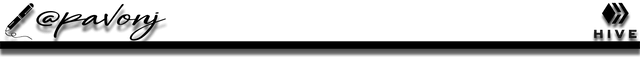
- Desde las cenizas
- Cierra los ojos
- El perro en el Puente Martín
- El tesoro de Aureliano
- Una charla en el bar