
En los años tempranos de la infancia nunca conseguí imaginar un volcán en erupción entre dos sillones. Los cojines no representaron rocas en el mar, y pisar líneas del suelo no era motivo de perder un juego. Dentro del armario no habitaban ogros o brujas de gran nariz, pero sí políticos mexicanos, de lo cual me enteraría más tarde.
Por esa razón no termino de convencerme de que escribo. ¿En qué momento nació la creatividad? Sólo Dios lo sabe. Quizás ni siquiera puede llamarse creatividad, aunque sí curiosidad que se convirtió en palabras, con un poco de ocio, claro. Tal vez más ocio que el resto.
El caso es que desde hace días me persiguen sensaciones y pensamientos de la niñez. Vengo a ustedes con la esperanza de no ser la única. No comenzaré con un En mi época..., porque no tengo cara para hacerlo, y sospecho que a lo largo de la vida tenemos muy pocos En mi época como para gastarlos como los políticos hacen con los impuestos.
Así que, en aquel entonces en el que tenía que echar la cabeza hacia atrás para ver a los adultos, que por cierto no fue hace tanto, me parecía que el entorno se descubría con la nariz. Si me hubiera fiado de mis ojos, recordaría aún menos.
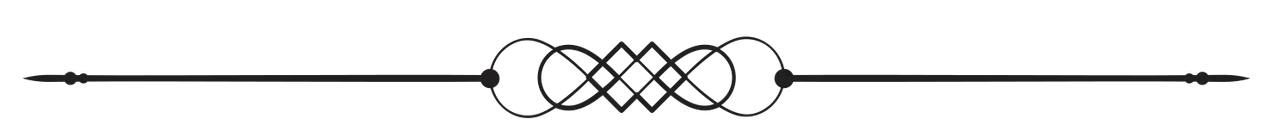
La casa de mis abuelos olía a cigarro y tortillas calientes; él fumaba, ella cocinaba. Una de las ventanas de la casa tenía una protección metálica en forma de hexágonos que por supuesto, la tentación me llevaba a escalar cada que mi abuelo se descuidaba. No importaba el picor en las manos por subir, siempre y cuando pasara la línea de hexágonos que en mi cabeza era mi último récord. Al finalizar mis manos desprendían un aroma a fierro que se quitaba luego de varias lavadas.
Estar con ellos era un pase VIP a la casa de mi bisabuela y tatarabuela, que por alguna razón siempre estaba llena de gente; entrar era perderse en un mar de caras difusas y barullo sin sentido.
—Cuando lleguemos a casa de mamá Lupe, saludas a todos, hija —me recordaba mi abuela.
Y ahí estaba la parte dolorosa de la visita. ¿Qué niño no teme al ver labios babosos dirigiéndose a él cual misil?, a esa edad una gotita de saliva se convertía en un río alebrestado que incluso los cabellos te dejaba mojados. Y de repente, por ese sexto sentido infantil, te dabas cuenta que alguien te susurrabas con la mirada Ni se te ocurra limpiarte, acompañado de ojos de pistola.
Apenas entraba, un poder mayor a mí me succionaba por medio de dos manos. La tía besadora localizaba su objetivo, preparaba el misil y... ¡muack!, de pronto la tierra firme mutaba a un par de olas tormentosas. Entonces, como producto listo para envasar, pasaba a la siguiente persona, seguida de otra, y otra, y otra hasta que podía considerarme una veterana de guerra.
Era una voz chillona la que no podía faltar a la fiesta.
—¡Mi niña! ¿Te acuerdas de mí?, te cambié los pañales a los dos meses.
No, tía... no me acuerdo de usted, pero permítame crecer un poco más para ver si hago memoria. Nunca me atreví a responderle, ni siquiera ahora. Dicen que la sonrisa es la mejor medicina, así que espero que mi tía pueda seguir viviendo de ella, porque su sobrina nunca recordará.
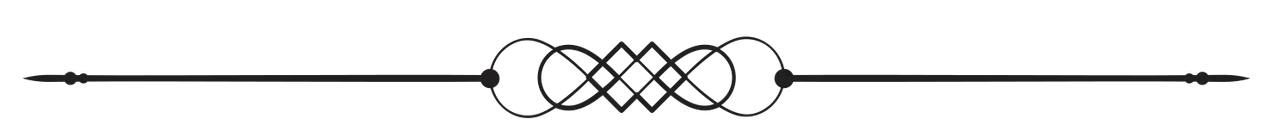
¿Por qué los adultos olían tan extraño?, tampoco me aventuré a preguntar. Su esencia reptaba directo a mi nariz y por unos segundos no era posible oler nada más; siendo el diez el máximo nivel de saturación, mi olfato marcaba once. De por sí controlar los esfínteres a esa edad no era tarea sencilla, mucho menos tener quietos los sentidos. Eres relativamente nuevo en el mundo; todo lo hueles, todo lo ves, lo sientes, lo pruebas, lo escuchas. Hambrientos de estímulos, percibimos un trueno como el choque de dos mundos. El olor del pastel en el horno son palabras exquisitas a mentes que todavía no saborean ni una de ellas. Y el espacio entre dos sillones sí es un volcán en erupción.
De ahí que maravillarse sea inherente a la niñez. La memoria aún medio dormida es nuestra aliada cuando se trata de vivir algo varias veces por primera vez.
Con el tiempo se volvió costumbre este ritual del saludo; funcionas en piloto automático y cuando recuperas el mando, ya has acabado con cada uno de ellos. Es bien sabido que la práctica hace al maestro, y esta no es la excepción. Al ritual se incorporó una sonrisa, quizás un abrazo si los planetas estaban alineados, y también claro, si tenía la certeza de que mi cabeza ya no quedaba en la entrepierna calientita de las personas. Para cuando ellos ya no tenían que doblarse para besarme, el saludo se había convertido en un gusto. No más misiles babosos ni olores extraños.
El mundo adulto no podía ser más peculiar, lleno de simbolismos y eventos que en algún punto, antes de que cualquiera de nosotros llegáramos, dejaron de parecer magníficos. ¿Por qué me permitían tocar los cuchillos? ¿Por qué tenía que abrigarme tanto en un día soleado? ¿Por qué no me dejaban salir a la lluvia? No lucía peligrosa, al contrario, con esas pequeñas ondulaciones que por unos segundos parecían canicas líquidas rebotando de aquí allá. Tenía que conformarme con mirar desde el linde de la puerta, abierta por lo menos, pero sin el permiso de poner un solo pie fuera. Ah, pero asomar la mano no contó como desafiar la ley, al principio. A fin de cuentas, los inventores de las reglas dijeron que en el juego no había espacio para manitas mojadas, así que decidieron, a partir de entonces, cargarme cada vez que llovía. Lo único que pude negociar fue conservar la puerta abierta.
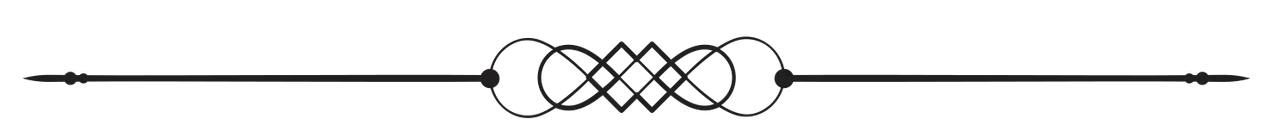
Hasta ese punto, en mi cajita de curiosidades se encontraba el mundo adulto, y lo que los adultos ya no consideraban curioso. ¿Siempre que lanzara una pelota, caería? Mis pruebas indicaban que sí. A mi reciente descubrimiento se sumó un hombre que más adelante, según mi razonamiento, tendría la respuesta a muchas situaciones.
—Él todo lo puede —me recordaba mi abuela.
—Las flores no se mueven con el viento si Él no lo desea—recalcaban las maestras.
—Y se divide en tres personas —me contó un tío.
La respuesta a su identidad era evidente: se trataba de un mago. Dios, le decían.
De pronto, que mi pelota cayera luego de lanzarla cobró sentido: Dios, desde el cielo, que era donde se rumoraba que vivía, recibía mi pelota y con una sonrisa en el rostro, me la devolvía. ¡Por supuesto! Él todo lo podía.
Y si podía regresarme una pelota, también podría traerme un hermano. De modo que, en cuanto las luces se apagaban, me hincaba en un filo de la cama como me habían dicho que se hacía y pedía con los ojos bien apretados, un compañero de juegos. Para atravesar mares pisando rocas, cazar ogros dentro del armario y salir a empaparnos con la lluvia.
Un tarde de escuela, precisamente de kínder, les confesé a mis papás lo que había pedido a Dios. Después de todo, eran los padres; tenían derecho a saberlo. Pobres de ellos si de repente aparecía un niño sin aviso alguno.
—¿Y cómo te gustaría que se llamara? —preguntaron unos cuantos meses más tarde.
No respondí en ese momento, sino que me di la tarea de analizar los nombres de mis compañeros de salón. Mientras tanto... ellos ya habían propuesto Rafael y Eduardo. Sus ideas sólo sirvieron para apurar mi búsqueda, hasta que en una de esas travesías en carro, les di mi propuesta: Mauricio.
Poco alcancé a oír de su opinión por culpa de la radio y la concentración que me exigía. Mi cabeza prefirió escuchar la voz que salía de ella, la cual, evidentemente, se debía a una diminuta persona dentro que cantaba para nosotros.
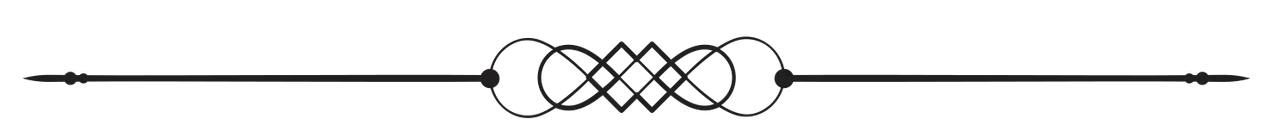
Días más tarde, salía del kínder de la mano de mi madre. Era común que llevara prisa; el trabajo no espera a nadie. Pero esa ocasión caminaba más rápido que de costumbre en dirección al auto. Entre que se colocaba el cinturón y encendía el motor, me miró por el retrovisor.
—Tu hermanito ya va a nacer.
Mis abuelos entraron en acción de inmediato. Una magia extraña debió haber intervenido, pienso yo, porque de repente íbamos en el vocho de mi abuelo de camino al hospital. En el trayecto, a él le dio por ser el hombre más generoso que jamás haya pisado México. Cada persona que se nos cruzaba obtenía de él, un gesto para que pasaran, en caso de ser peatones, o bien, que se colocaran delante de nosotros si era un auto.

—Por el amor de Dios. ¡Adolfo! ¡Acelera! —gritaba mi abuela, que en la parte trasera se aferraba a la mano de su hija y la animaba a no sucumbir.
Llegamos al hospital en punto de las tres, y media hora después, el servicio de paquetería dejó un tamal mal amarrado en los cuneros. Mi mamá había arribado a manos del anestesiólogo con nueve de dilatación, cuando diez era el tope. Tan rápido sucedió que creería del todo si me hubieran dicho que mi hermano salió disparado y rebotó por la sala de parto como lo hubiera hecho un cohete.
—Ése es Mauricio —susurró mi papá.
Piel arrugada y rojiza, naricilla abultada, ni un cabello. No me convencía mucho... ¿por qué no podía ése de allá ser Mauricio? Era muy parecido. O aquél de esa otra fila, o el otro... ¡Además era muy pequeño! Le llevaría meses, si no es que años, ser mi pareja de juegos.
Frente a los cuneros, nunca se me ocurrió que era cuestión de tiempo para que los papeles se invirtieran y yo fuera la más pequeña en estatura de los dos.
N/A: El texto que acabas de leer forma parte de mi intento por facilitar la autobiografía que un día pretendo hacer, cuando sí esté en posición de decir En mi época...
Creo que la llegada de un hermano representa un verdadero parteaguas en la historia de cualquiera. ¿Tú qué recuerdos particulares guardas de la infancia? ¿También tenías tus propias teorías en pañales?
